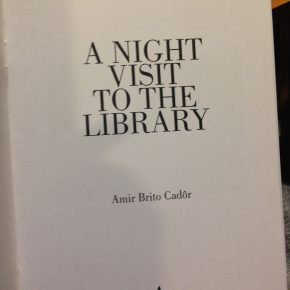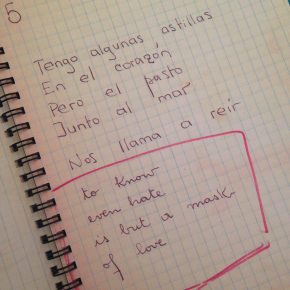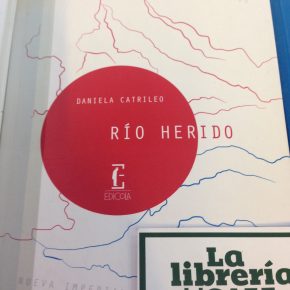Me encontré con Lety en la calle Santo Domingo, tan cerca de Bellas Artes y el Mapocho. Nos abrazamos y lloramos de alegría. Nos hicimos amigas en Polotitlán en el año 1994 aproximadamente, y con sus hermanas Laura -su cuata, o melliza, más grande que ella por unos minutos- y Araceli -un año menor que ellas, uno mayor que yo- fuimos inseparables. Vivíamos a unos doscientos pasos de distancia y el punto medio para acompañarnos, cuando ellas iban a mi casa o yo a la suya, era un poste de luz que alguna vez, tontas y temerarias, intentamos trepar. Jugábamos de todo en todos lados y a todas horas. Platicábamos de todo. Los recuerdos son infinitos, en sitios, en épocas, en celebraciones. Entramos a la adolescencia juntas, y las mudanzas (a D.F. Lety, a Querétaro yo) no lograron interrumpir la amistad. Ahora ella vive en Santiago de Chile y yo en Buenos Aires, y tras un periplo por tierra de 24 horas, por fin nos encontramos una tarde de fines de octubre, en mitad de una primavera que de este lado de los Andes ya estaba calurosa y, allá, era puro viento frío. Cenamos una pizza (delgada, crocante, deliciosa) y tomamos micheladas (con merkén chileno) de cerveza Austral en un sitio que a ella le gusta en el barrio Italia, sentadas en el patio junto a un radiador, padeciendo un frío seco y penetrante tan parecido al de nuestro terruño a la entrada del Bajío. Y platicamos, y platicamos, y platicamos. Mucho. En la amistad verdadera los temas nunca se acaban.
Pero en la noche, en el cuarto del hostal, había un tipo que roncaba muy fuerte. Y esa noche no pude dormir.
Por la mañana pasamos por dos cafés al Cocteau café, que se convertiría en una especie de centro de operaciones de mi estadía santiaguina. Desayunamos una empanada chilena (de pino) casera en el pasto fresco del Parque Forestal, mirando la cordillera. Luego Bellas Artes entre las dos, y una conversación larga, larga en el cerro Santa Lucía, donde salieron tantas ideas (la locura es lo más parecido a un sueño), y después una reunión con sus amigas mexicanas, en la casa de una de ellas en Vitacura, donde comimos rajas con crema, y cochinita pibil, y papas con chorizo, y tostadas de frijoles, ¡y pan de muerto!, un delicioso pan de muerto que de algún modo era lo que yo buscaba allá, en Santiago.
Después el taxi de madrugada, por avenida Apoquindo, por avenida Providencia, las lámparas blancas y redondas a la orilla del río, la eficiencia urbana santiaguina, poco dada al ornamento, pero a veces, algunos rincones sublimes, algunas grandilocuencias, como los leones de bronce de Providencia, supuestamente robados de Lima. Y retener la sensación tan familiar y a la vez tan extrañada, desde Buenos Aires, de un horizonte amplio, un valle profundo flanqueado no por volcanes sino por una cordillera descomunal.
Esa noche soñé con el terremoto del 19 de septiembre y después, con horrible detalle, con un bebé que se pudría lentamente, abandonado en uno de los edificios dañados de la colonia Roma. Cuando me desperté abrí Facebook y me apareció una nota amarillista de Buzzfeed: Parents Charged With Murdering 4-Month-Old Baby Whose Maggot-Covered Body Was Found In a Swing – The underweight infant hadn’t had a diaper change, been bathed, or moved from the swing for more than a week, authorities said. La nota se ilustraba con los mugshots de una mujer y un hombre de expresiones narcotizadas.
Me quedé en la cama pensando en la macabra coincidencia, si habría leído aquello antes de dormir, o si, como cierta ficción especulativa invita a sospechar, los dispositivos electrónicos, además de registrar los vagabundeos por internet, me habían escaneado el subconsciente.
**
Aquel fin de semana, después de visitar el mercado de La Vega Central, pasillos que hervían de frutas y verduras, tan parecido y a la vez tan distinto de los mercados mexicanos, y conocer muchos gatitos de mercado (uno negro, uno pinto, uno anaranjado, uno llamado Manuel de La Vega), y comer delicias peruanas en una cocinería típica, tomamos la carretera por el Cajón del Maipo rumbo a San José de Maipo: qué visiones, qué curvas, qué alpino todo, cuánto verde en ese cañón que ya no estaba nevado pero, conforme descendíamos, nos hacía soltar vapor por la boca. Nos quedamos en la parcela de unos señores encantadores, los Villalba, y atendimos, semiheladas pero resguardadas por una pesada manta en la que nos envolvimos, el festival de payadores en la plaza del pueblo, un Tepoztlán del Sur, las mismas callecitas y casas bajas y el verde que rodea todo, y la poesía que hay en la improvisación y la rima y el canto de aquellos payadores que habían venido de Colombia y República Dominicana y Cuba y otras partes de Chile y de Argentina, y por la noche una pizza casera con tomate y aceitunas y queso, y vino navegado, calientito, y en una repisa un libro de pensamientos mágicos que leí, morbosamente, hasta la madrugada. Por la mañana paseamos por el jardín botánico de la parcela, tan enorme, tan frío, tan verde y salpicado de colores brillantes: astromelias, rododendros, helechos, claveles, amapolas, camelias, orquídeas, pasionarias, y cipreses y laureles y pinos, tantos pinos, y comer un ceviche de cochayuyos, un alga marina con sabor o textura o recuerdo de hongo, frescura pura en la boca. Y fresas silvestres y espárragos y tostadas con palta (aplastada con aceite y sal, como se consume en la once tradicional) y aceitunas y ensalada chilena de tomate con cebolla y rebanadas de roast beef. Y vino Santa Ema, o cualquier otro, pero de la varietal carmenere que es tan de Maipo.
Volver a Santiago, atestiguar lo indecible, lo que en cierta forma me había llevado a Chile y a Lety, para acelerar -ayudar, acompañar- un proceso irreversible.
En el hostal, impulso clarividente, pregunté si me podía cambiar de cuarto para evitar al de los ronquidos. Me instalé en uno vacío y me metí en la cama y me puse a leer, y momentos más tarde entró una chica a tientas, y cuando le hablé y ella me respondió, reconocí el acento de inmediato. Mexicana. Marisol. De voz tan dulce. Escritora. Un par de coincidencias que nos llevaron a la camaradería instantánea. Pero de pronto y con la naturalidad de un líquido que va trasvasándose: proyectos de escritura y la vida y lo más hondo y lo peor que nos ha sucedido, pero también lo mejor. Y fuimos tirando del hilo y a cada sorpresa venía una coincidencia excepcional, tan improbable que por eso estaba como destinada, y en la oscuridad, y desde la cueva de cada litera, y hasta las seis de la mañana, hablamos y nos compartimos todo y nos hicimos Amigas y para mí Almas Gemelas Escritoras. Inauguramos la amistad por la puerta grande, por el intercambio y la incorporación de la filosofía, los sueños, el pasado y la experiencia del horror de la otra, y en adelante cada tanto bromeábamos: “En estas siete horas que llevamos de amistad, en estas cuarenta y ocho horas que llevamos de amistad, en estos cinco días de amistad con mayúscula que llevamos”. Y desde entonces, y hasta que salió su vuelo a México, ya no nos separamos, y no, no sólo eso, a la mañana siguiente de conocernos fuimos a desayunar con su mejor amiga de Chile, con la que compartía una conexión profunda también, y de quien me había hablado con emoción, con cariño, con admiración, y que protagonizaba fragmentos de su escritura que me leyó, porque nos leímos cosas de inmediato, y cuando Javiera, la Javi, llegó con su polera de Friends al café Cocteau, nuestra oficina santiaguiana, y almorzamos un sándwich y un café, y platicamos y platicamos, y nos compartimos nuestras experiencias pasadas, y nuestros intereses -literarios, académicos, sentimentales- y aquella otra cosa que también nos hermanaba, como con Sol, nos hicimos amigas ahí mismo, amigas tanto como Marisol y yo, como Marisol y ella.
En menos de doce horas yo había ganado dos amigas, además de la que había ido a visitar.
Y entonces los acontecimientos se precipitan: una semana y media en la que estuve con las tres, en momentos distintos y a veces todas juntas, y fui intensamente feliz. Lo escribo otra vez: intensamente feliz.
**
Marisol (García Walls) y Javiera (Barrientos) (nombres que deben recordarse) forman parte de CECLI, Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles, un colectivo o un espacio o una zona de estudio de lo material, de los objetos, de los libros como ideas pero también como artefactos. Y entonces fue, con ellas, conocer artistas, modos de crear, posibilidades de invención. Rincones de Santiago que jamás hubiera encontrado yo sola. Y a las personas más, más SECAS de Chile: en el sentido chileno, el seco es un capo, un chingón, un virtuoso en su campo.
Fuimos a Naranja Ediciones, el estudio y editorial y showroom en la calle Estados Unidos 228, con Sebastián y Sebastián (Arancibia y Barrante) (es decir, Sebastián A y Sebastián B). Nos contaron, con café y galletitas, con una comodidad que era pura camaradería, que primero traían material raro de otras partes, de ferias de libros en Portugal, en Brasil, y ahora editan sus propios libros raros, libros intervenidos, libros que son de otras materialidades, por ejemplo la Carta de porto de Sebastián Arancibia, que consiste en una carta de tres cuartillas escrita en máquina de escribir mecánica, con fotos de Sebastián Barrante impresas digitalmente, y un tiraje de 10 copias.
Fuimos al taller de Catalina de la Cruz y sus libros fotoquímicos en Bellavista, donde da cursos de fotoemulsiones, un tratamiento de la fotografía química análoga que es pura unicidad, sus libros de las líneas de Nazca, esas imágenes que parecían salidas de sueños, y entre sus tesoros descubrí el libro-cuaderno del poeta peruano Luis Hernández Camarero, el facsímil de uno de sus propios cuadernos con poemas, dibujos, la tinta traspasada entre las páginas, que me hizo explotar el cerebro, ¿acaso eso era posible, acaso eso siempre ha sido posible?
Fuimos a la casa de la ilustradora Leonor Pérez, y vimos los originales de varios de los libros que ha ilustrado, como Mi cuaderno de haikus, de María José Ferrada, y charlamos de Brenda Ríos, amiga en común, y uno de cuyos libros ilustró (El vuelo de Francisca). Sus delicadas ilustraciones de niños de ojos profundos en colores cálidos, azules de mar y verdes de planta y cielos anaranjados y amarillos, pero también de animales y objetos y otros trazos en gris, y en superficies que no son papel, y usando mucho el collage. Su temporada en México y ahí, en un rincón de su lindo departamento de Providencia, un altar de muertos. Pasaba una temporada con ella, desde Brasil, Flávia Bomfim, también ilustradora, y una artista del bordado como arte y medio narrativo.
Desayunamos con Loreto Casanueva, también integrante y fundadora de CECLI, y amante de los objetos, en Había Una Vez, una cafetería coreana del barrio de Patronato [Wiki: “ubicado entre la Recoleta por el poniente, Loreto (¡!) por el oriente, Bellavista por el sur y Dominica por el norte”, cuyos orígenes “nos remontan a la época del Chile prehispánico: la zona que comprende la ribera norte del Río Mapocho era conocida como La Chimba, vocablo quechua (chinpa, “del otro lado” (del río)”], barrio donde se “cachurea”, se “fayuquea”, donde yo había recalado años atrás, en 2010, quizá por equivocación; ahora, con M, chusmear con calma las tiendas de productos chinos y maquillaje y ropa barata (adquisición: unas medias negras que se rasgaron hasta el postureo), y en el bello café coreano una como concha de melón verde -muy dulce-, además de otros panecitos con formas de fruta (un esponjoso limón amarillo), y una limonada color azul, y café negro muy bueno. Y más tarde, durante la conversación que nunca se terminaba entre nosotras, cerca del estudio de Catalina, una cerveza negra y dos sándwiches conceptuales que dividimos, y devoramos, además de una merecida tarta nuezosa, en un restaurante hermano de aquel que habíamos visitado, con L, durante mi primera noche santiaguina.
**
La noche del 31 de octubre me escapé al cine Normandie, atrás de Moneda, a ver su especial de Halloween: The Masque of the Red Death, con Vicent Price. Caminé todo Miraflores hasta cruzar la avenida Libertador Bernardo O’higgins, mejor conocida como Alameda; tomé avenida Santa Rosa (me detuve en un puesto callejero, tan parecido a uno defeño), pasé por debajo de un puente, donde un hombre orinaba contra un contenedor de basura, y seguí de largo hasta dar con la calle Tarapacá, angostita y muy de centro de ciudad.
Había jóvenes disfrazados, algunos, en las calles y en el metro. Yo extrañaba eso, en Buenos Aires estos días son insoportablemente comunes. Y al salir de la función en aquel cine setentero, de audiencia cinéfila y friki, caminé envuelta en la atmósfera ligeramente inquietante después del terror; seguí, en medio de la noche, a grupos de muchachos y muchachas por unas callejuelas del centro y de pronto, en medio de la plaza amplísima, limpísima, la bandera chilena ondeando al centro. El Zócalo santiaguino, pensé. Luego miré las caras atractivas pintadas de Catrinas y de vampiros y de Harleyquinns en el andén de metro La Moneda, enamorándome de todo mundo como suele ocurrirme, con mayor intensidad allá porque los rasgos eran nuevos y tal como me gustan y durante mucho tiempo deseé. Además, en casa (en el hostal, en nuestra habitación), estaría M, y todo, todo, todo era bello.
Después está la coincidencia -en un viaje lleno de casualidades y sincronías- de retomar el contacto con Víctor más de una década después, una amistad de mi vida en Querétaro hace tanto tiempo, y que me dijera que vivía en Santiago el mismo día que yo llegaba a Santiago. Entonces el Día de Muertos, otro de mis motivos para ir a Chile en esa fecha, en el Cementerio General de Recoleta, casi idéntico al de Recoleta de acá -es decir, muy francés-, pero unas veinte veces más grande. Bailes y calaveritas y ofrendas y pan de muerto, y tacos, y un embajador que hacía bromas y leía sus propias calaveritas (envidiar su trabajo intensamente). Y juntar nuevamente los grupos: Javiera y Adam (su novio mexicano, chilango para mayores señas y complicidades, quien la visitaba en Santiago desde la pequeña ciudad canadiense donde estudia su doctorado y es tipazo: graciosísimo y brillante, y además amigo de Marisol de tiempo atrás), Marisol y Lety, y los demás, caminando por los fríos y silenciosos pasillos del cementerio, las tumbas y los mausoleos, los árboles medio calvos que se iban ennegreciendo igual que el cielo, que antes de apagarse se puso muy rojo y violeta, una visión gótica para el Día de Muertos. Esa caminata terrorífica: momento cumbre. Después de vagar medio perdidos por senderos cada vez más oscuros, dimos una sensata vuelta a la izquierda y al fin encontramos al payador de otro siglo que en medio de la noche, con quinqué en mano, guiaba a algunas personas por el laberinto del cementerio. Y apareció frente a mí, en la oscuridad total, los contornos del mausoleo muy blanco de Salvador Allende, dos columnas, angulosas e imponentes, unidas en su base: un número once (de septiembre). Pero no me estoy explicando: son dos columnas de diez metros de altura. Son edificios. Y ya he explicado en varios rastros de mi vida expuesta en internet mi interés chileno. Unos amigos muy cercanos de mis padres (y sus hijos de mis hermanos), chilenos exiliados, cuyo acento diluido a mí me encantaba (y lo que mis padres contaban, sobre sus penurias, y sobre ese periodo político en Chile, me intrigaba y fascinaba). Después señales, como la prepa Sur Salvador Allende. Mis lecturas latinoamericanas. Mi música chilena.
Por fin volver a Chile, la otra vida posible, si en aquel otro viaje no me hubiera enamorado de Buenos Aires.
Aquel paseo con el payador de voz hermosa terminó en el mausoleo del señor Nazarino Elguín, de 1893: una enorme pirámide maya-azteca, superposición de estilos a full porque hay mucha plata y los muertos con dinero lo demuestran con sus sepulcros eternos, pero además -leo en la página del cementerio general- incluye elementos como: “el calendario azteca y la Coatlicue (diosa de la muerte y de la creación) con los brazos mutilados, con falda de serpiente y con un esqueleto humano de collar”. Así terminaba aquel momento chileno-mexicano.
El bar de The Clinic, en Plaza Ñuñoa, después, donde noté el galla, galla entre dos amigas, y que las palabras en Chile envejecen también, pero siempre son muy animaladas: cabro, cabra. Chanchear. Los que son gansos o pavos. La caballa. O sentirse como la mona, como nos sentiríamos al día siguiente, tras tantas cervezas.
Por Víctor también conocí a Midori, coterránea, mujer ejecutiva y as en su campo, con quien luego nos reiríamos mucho y luego vi, acá, cuando vino en febrero con sus amigas. Y las casualidades volvieron a anudarnos: camino a una noche de placeres culinarios mexicanos, Lety y ella descubrieron que estaban predestinadas a conocerse, por el celular intercambiado gracias a una amiga en común. Además, sin dudarlo, me ofreció crashear un par de días en su departamento de Providencia, y entonces despertar muy temprano por la mañana para caminar por avenida Suecia rumbo al cerro San Cristóbal, y cruzar uno de los puentes del Mapocho, donde sentí que temblaba.
Comimos en muchos restaurantes mexicanos, de los que hay una amplia oferta en Santiago (el intercambio comercial y político, en mayor medida que el argentino-mexicano, facilita una comunidad mexicana mucho más grande, así como alta disponibilidad de productos y materias primas). Durante esas vacaciones disfrutamos: enchiladas, pozole, huaraches, tacos al pastor, tacos dorados, enfrijoladas, sopes, papadzules. En las dos sucursales de El Ranchero, en Los Cuates, en la mítica Fonda Lupita, con Midori, muy cerca de Moneda. Y también mucha comida peruana, mi segunda favorita en el mundo.
Otra tarde fui al Cine Arte Alameda, donde vi la devastadora Cabros de mierda, de Gonzalo Justiniano, y luego recorrí los pasajes del centro cultural Gabriela Mistral. Una mañana leí unos poemas de Enrique Lihn en una banca frente al Mapocho: era lunes y había querido subir al teleférico pero ese día permanece cerrado, y tras perderme en algunos parajes del cerro y cruzar las calles de Bellavista, llegué cerca del puente Pío Nono y me desplomé bajo el sol, y dormité. Y luego el recorrido por el centro: el centro cultural La Moneda, los cafés con piernas (invento chileno: las cafeterías cuyas camareras visten faldas muy cortas, la entrada en Wikipedia es un espanto sexista), la calle Bandera, la catedral de Santiago de Compostela, los infaltables puestos ambulantes, la conversación de tintes mágicos, y en el piso un recorte de un ojo café que me miraba.
En la fila del teleférico el último día, estornudé y una chica me dijo “salud”, y en ese instante las dos nos reconocimos mexicanas, y charlamos durante el trayecto por los aires, y le saqué fotos bajo la blanquísima, colosal virgen de la Inmaculada Concepción. Idaes era su nombre, chilanga, y empezaba a viajar: ya había estado en Perú. Linda persona. Era ya parte de un catálogo de casualidades no buscadas. Como el encuentro con la amiga de Víctor en el metro, de quien hablábamos momentos antes. O las charlas con Adam, Javi y Marisol en el taller de encuadernación, donde repasamos un catálogo de quereres y desprecios mexicanos.
Metro Tobalaba, metro Pajaritos (rumbo a Valparaíso), metro La Moneda, metro Estación Central, metro Universidad de Santiago, metro Baquedano (aquel jueves perdida al interior de la laberíntica estación, casi a la medianoche, todos los accesos cerrados menos uno, cuando iba de vuelta al depa de la Javi tras encontrarme con Lety en el Costanera Center). El Costanera Center, el edificio más alto de Latinoamérica. El mall lleno de argentinos chetos. El Ojo de Saurón. Estructura fálica, luz verde. El Porro. Pero luego vi que en realidad es un faro.
El viaje a Valparaíso con L, a solas las dos, y conocer el lado oscuro de aquella ciudad de cerros rapaces y personajes tenebrosos. Y disfrutar y brindar por su libertad futura. Y llorar por lo que debe llorarse. Y aunque nos quedamos sin ir a Isla Negra, aquella excursión nos sanó, nos devolvió un poco otras.
Esa idea, la había sentido la primera vez que estuve aquí, de Chile como un territorio salvaje y antiguo, una franja de tierra inmemorial. Todo es lítico: Vitacura, corazón de piedra; Quilicura, las tres piedras. Eso que es tan del monte, de la naturaleza agreste, como el lenguaje que tiene al animal en su centro. Y en alguna de esas noches, desde un piso 18, mirar la ciudad a mis pies, con una luna llena espectacular y la sombra de la cordillera, y luego desearla como antes deseé a Buenos Aires: el trayecto nocturno por sus arterias, y en ellas su juventud y sus salidas y su forma de apropiarse de las cosas, y enamorarme e imaginar una vida en ella.
No consigo olvidar aquel viaje. Y me parece que lo sigo viviendo, cada momento dentro de él, a un año de distancia. Un año exacto de distancia. Eso me he tardado en redactar mis recuerdos para el futuro.
Viajar es lo que me sale mejor en el mundo.
.
.