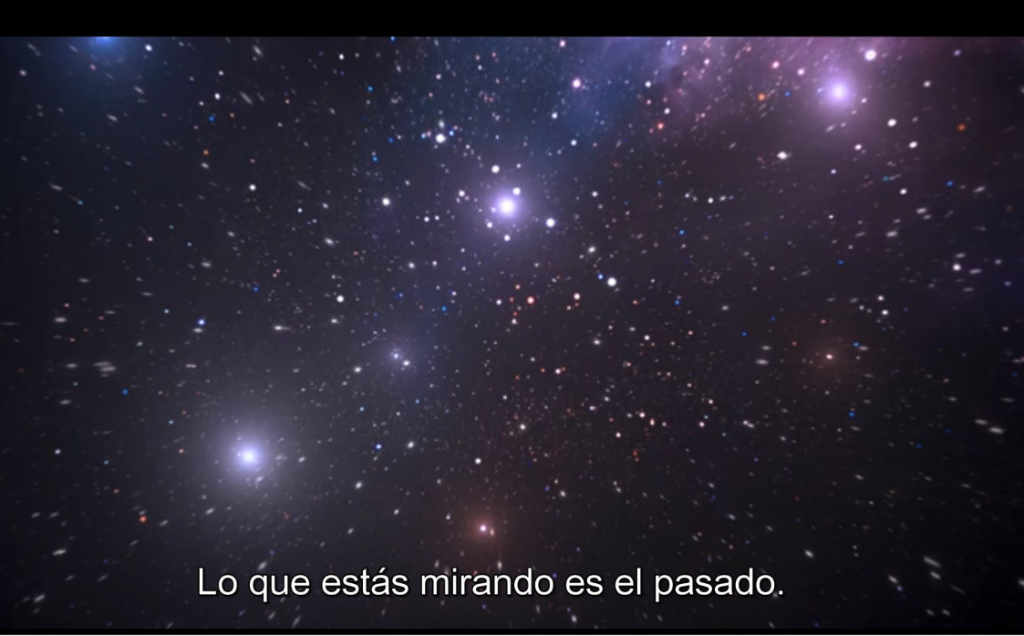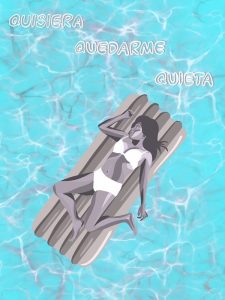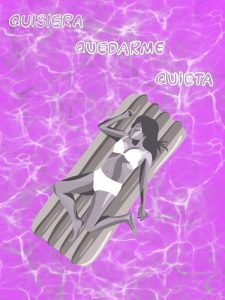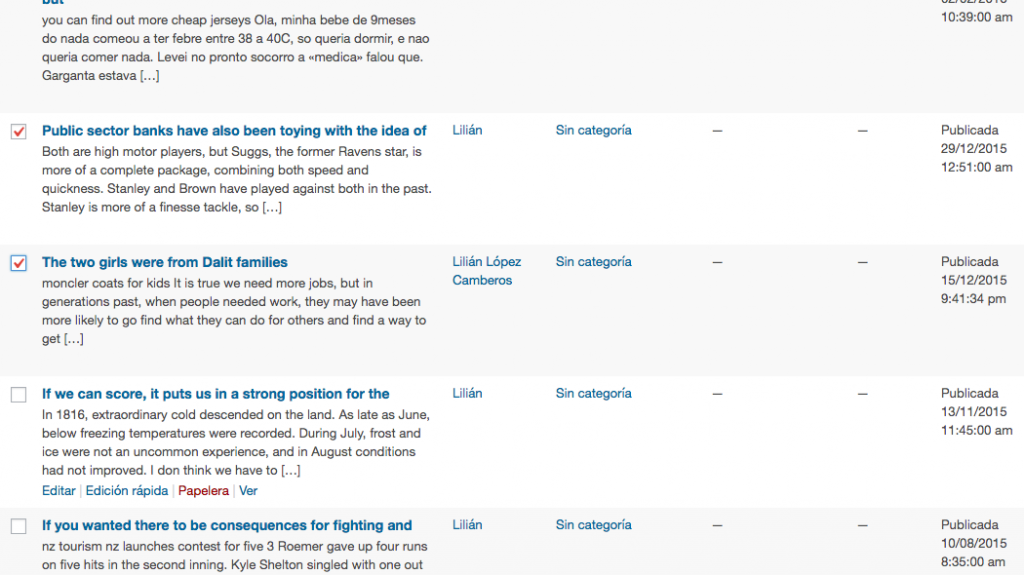(Abril 2018)
Se me subieron los piojos la penúltima vez que fui a Uruguay. Fui y volví en el mismo día porque expiraba mi visa de turista; crucé a Colonia del Sacramento a principios de febrero, era verano a pleno, y me tumbé en la arena de la primera playita que encontré, sobre una toalla que llevaba para tal fin y además para secarme después de nadar en el río: aunque me adentrara durante metros y metros, el agua –fría, color caramelo (color excremento)– me llegaría a las caderas, y las piedras se me enterrarían en la planta de los pies. Había un club de verano junto a la playa. Niños, de un grupo amateur, en kayaks plásticos. Un perro que también se había metido al agua y dos amigas argentinas que reían y jugaban, y tres amigos adolescentes más tarde y, a lo lejos, algunos barquitos inamovibles. Yo me había comprado un pancho y una botella grande de cerveza Patricia. Comí y bebí con los audífonos puestos, y me saqué el short y la blusa y me acosté y me dormí; dormité por horas bajo la sombra precaria de un árbol. Despertaba para entrar al río y flotar un poco, de muertito, bajo el sol quemante y deliciosamente contrastante con lo frío del agua, y volver a mi sitio en la arena, y dormir más, hasta que a eso de las cinco de la tarde me levanté y fui al faro, y subí hasta la cima, y bajé y caminé hasta no sentir más las piernas ni los talones, tomando agua con gas y sudando copiosamente, con un parpadeante dolor de cabeza y los hombros adoloridos por la mochila, a todo lo largo y ancho –que tampoco es mucho– del pueblo, por la marina y el muelle y las calles empedradas y la avenida repleta de comercios y la antigua estación de tren y la orilla del río, de día y luego durante el crepúsculo, reconociendo un lugar vagamente recordado de un sueño que yo había recorrido, con el cuerpo, ocho años atrás.
Pero en el ferry de regreso, en la hilera de asientos donde había intentado estirarme y dormir, la cabeza apoyada en el vidrio empapado que revelaba puro negro aunque afuera había marea y cielo, sentí, por primera vez, el prurito. Una comezón persistente en el cuero cabelludo. Se la atribuí al agua del río. El agua contaminada por aceite y gasolina (nafta, en rioplatense). Por perros y la e.coli. El agua color excremento.
Dos semanas después, cuando una amiga me explicó que en esta parte del mundo son comunes las plagas de piojos durante el verano, y tras leer en internet que los piojos sobreviven en la arena caliente y es común llenarse de ellos en las playas, me revisé con lupa y a contraluz. Tenía unas semillas en el pelo. Como alpiste. La picazón a esas alturas era insoportable. Había tomado antihistamínicos, me había lavado con vinagre de manzana, con bicarbonato de sodio, con té de manzanilla puro. Había pensado, durante días, que se trataba de una alergia. Pero no. Eran piojos. Piojos, es decir organismos vivos, que se alimentaban de mi cuerpo y me irritaban la piel y me caminaban mientras yo dormía. Los que nunca tuve de niña, contraídos de grande en una playa uruguaya.
Uruguay siempre me caga la vida.
*
(Párrafo sobre el brote que comenzó en Uruguay, reservado).
.
.